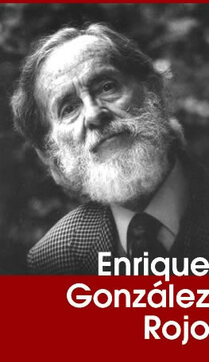|
|
Una de vaqueros
Purgatorio Express
Rodrigo Castro Moral
La brasa del cigarrillo recorta la silueta de Laura en la penumbra. Está sentada en el suelo, con las piernas cruzadas y la cabeza colgando. Tiene los hombros caídos. La espalda arqueada. Un mechón de pelo anaranjado, florecido en las puntas, le cubre un flanco del rostro demacrado. Sentada de esa manera, Laura parece una marioneta desahuciada, un boxeador a medio noquear.
Me empino la botella y trago un sorbo de cerveza caliente, desabrida, sin mucho gas. Chupo con ansias el filtro del cigarrillo y de forma instintiva empiezo a detallar los cambios que en estos últimos años han ido deshojando a mi mujer. Ha aumentado considerablemente de peso, le ha empezado a crecer una papada debajo del mentón y la piel alrededor de sus axilas ha perdido tersura y flexibilidad. Arrugas prematuras le surcan la frente, los párpados y las comisuras de los labios. Le han salido manchas en la piel, manchas y granos.
Me empino la botella y trago un sorbo de cerveza caliente, desabrida, sin mucho gas. Chupo con ansias el filtro del cigarrillo y de forma instintiva empiezo a detallar los cambios que en estos últimos años han ido deshojando a mi mujer. Ha aumentado considerablemente de peso, le ha empezado a crecer una papada debajo del mentón y la piel alrededor de sus axilas ha perdido tersura y flexibilidad. Arrugas prematuras le surcan la frente, los párpados y las comisuras de los labios. Le han salido manchas en la piel, manchas y granos.
Ptolomeo
Patricia Torres Torres
Cuando el tío regresó al pueblo parecía un alma en pena. Traía puesto un uniforme militar descolorido de una talla que no era la suya, estaba tan delgado que daba la sensación que no pasaba los 40 kg. Mientras caminaba, la boina verde se deslizaba por su nariz aguileña y mientras la acomodaba, se dejaba ver las ojeras y el rostro completamente sudoroso. Caminaba encorvado, a paso lento, parecía un hombre más viejo y no pasaba los 25 años. Cada cierto tiempo volteaba la mirada, como si escapara de algo o de alguien. Nadie podría imaginar que aquel muchacho recio que se fue del pueblo hace cuatro años, hoy regresaba así, cansado, débil, con la mirada perdida y con los ojos llorosos que, aunque quería, no podía disimular. ¿Qué pasó con aquel rebelde que tantas veces se enfrentó al abuelo? ¿qué le paso al muchacho que defendió a puño limpio el ganado de Don Jacinto cuando los abigeos llegaron al pueblo?
Mientras lo veo caminar, no puedo evitar pensar que es otro hombre. El gran Tolomeo ya no está más.
Sentado bajo las retamas que adornan el parquecito del pueblo pienso en él. Dudo que alguien en el pueblo no sepa quién es Tolomeo Ccasa.
- ¡Macho es este chiuche! - decían los viejos del pueblo.
Mientras lo veo caminar, no puedo evitar pensar que es otro hombre. El gran Tolomeo ya no está más.
Sentado bajo las retamas que adornan el parquecito del pueblo pienso en él. Dudo que alguien en el pueblo no sepa quién es Tolomeo Ccasa.
- ¡Macho es este chiuche! - decían los viejos del pueblo.
El reloj del muerto
Pilar Alvarellos Lema
Lo de robar, comenzó como un juego, siendo un chiquillo. Empezó robando caramelos, gomas, lápices, cosas pequeñas que podía esconder, sin problema, en los bolsillos del pantalón o su cazadora.
Al ir creciendo sus gustos también cambiaron y pasó a robar revistas pornográficas y alguna que otra lata de cerveza. Siempre le había resultado fácil hacerlo así que, el día que lo pillaron, fue una verdadera sorpresa para él. Pero sólo recibió una reprimenda, una semana expulsado del instituto y un disgusto para la buena de su madre.
Por aquel entonces vivían en un pueblo pequeño y todos se conocían. Él tenía un sueño: salir de allí e ir a vivir a la ciudad. Su madre trabajaba en la biblioteca y el sueldo, si bien no era mucho, les ayudaba a salir adelante. Siguió robando, no podía dejarlo, era una adicción para él, no podía pasar sin el subidón que le producía aquel chute de adrenalina corriendo por sus venas, cuando robaba.
Al ir creciendo sus gustos también cambiaron y pasó a robar revistas pornográficas y alguna que otra lata de cerveza. Siempre le había resultado fácil hacerlo así que, el día que lo pillaron, fue una verdadera sorpresa para él. Pero sólo recibió una reprimenda, una semana expulsado del instituto y un disgusto para la buena de su madre.
Por aquel entonces vivían en un pueblo pequeño y todos se conocían. Él tenía un sueño: salir de allí e ir a vivir a la ciudad. Su madre trabajaba en la biblioteca y el sueldo, si bien no era mucho, les ayudaba a salir adelante. Siguió robando, no podía dejarlo, era una adicción para él, no podía pasar sin el subidón que le producía aquel chute de adrenalina corriendo por sus venas, cuando robaba.
El plan
Graciela Matrajt
Lo odiaba. Sabía que no había forma de perdonarlo. O de olvidarlo. Que lo único que me daría tranquilidad sería que desapareciera del mapa. ¿Pero cómo? Desearlo con todas mis fuerzas no lo haría realidad. Tenía que idear un plan; de lo contrario, él seguiría envenenando mi existencia y la de otros estudiantes y colegas. Llevaba mucho tiempo dañando la vida de todo aquel que trabajara en su laboratorio. Por eso, los tres años que pasé allí fueron una tortura psicológica. Estaba rodeada de compañeros de trabajo intoxicados por la ponzoña de un jefe arrogante, misógino y corrosivo. Colegas que buscaban un cierto alivio a su amargura saboteando mi propio trabajo de investigación.
Él era un hombre bajo y grueso; su gordura se notaba sobre todo en la panza. Siempre tenía frío; llevaba un traje de esquí sobre sus ropas incluso en verano. Pero su característica principal era su olor: fuerte y ácido, parecía el de un queso camembert que ha pasado varios días fuera del refrigerador. Tenía el pelo grasoso, descuidado y lleno de caspa; sus ropas sucias, desarregladas y roídas, desprendían una pestilencia insoportable. Los dientes, amarillentos, emanaban un aliento nauseabundo. Todo en este hombre era repugnante. Su voz, su presencia, su andar. Y su escaso vocabulario era grotesco, sin clase y vulgar. Su ignorancia lo hacía inseguro y lo empujaba a enojarse y escupir insultos si alguien usaba una palabra que él desconocía o no entendía.
Él era un hombre bajo y grueso; su gordura se notaba sobre todo en la panza. Siempre tenía frío; llevaba un traje de esquí sobre sus ropas incluso en verano. Pero su característica principal era su olor: fuerte y ácido, parecía el de un queso camembert que ha pasado varios días fuera del refrigerador. Tenía el pelo grasoso, descuidado y lleno de caspa; sus ropas sucias, desarregladas y roídas, desprendían una pestilencia insoportable. Los dientes, amarillentos, emanaban un aliento nauseabundo. Todo en este hombre era repugnante. Su voz, su presencia, su andar. Y su escaso vocabulario era grotesco, sin clase y vulgar. Su ignorancia lo hacía inseguro y lo empujaba a enojarse y escupir insultos si alguien usaba una palabra que él desconocía o no entendía.
La muerte chiquita
Albatros
Andrés Mijangos Labastida
No sucumbe
La voluntad
Del albatros gigante que huye del infierno
Regresa a casa
Aun con las alas rotas
Y el espinazo aguijoneado
Se rebela
Aquella ave
Contra la tormenta
Que se clava por sus fauces abiertas
La voluntad
Del albatros gigante que huye del infierno
Regresa a casa
Aun con las alas rotas
Y el espinazo aguijoneado
Se rebela
Aquella ave
Contra la tormenta
Que se clava por sus fauces abiertas
77
Andrés Mijangos Labastida
Te espero
Bajo un árbol de aguacates
En el número 77
De una calle cuyo nombre
He olvidado
Te espero
Aun con la incertidumbre
De saber si vendrás
Te espero
De pie
A veces sentado
En las tardes calurosas
Y entre los primeros aguaceros de verano
Bajo un árbol de aguacates
En el número 77
De una calle cuyo nombre
He olvidado
Te espero
Aun con la incertidumbre
De saber si vendrás
Te espero
De pie
A veces sentado
En las tardes calurosas
Y entre los primeros aguaceros de verano
Disparo
Andrés Mijangos Labastida
Si alguna vez suena un disparo
No lo escuches porque quizás alguien ya ha muerto
En la larga espera del momento preciso
Nos encontramos todos
En el umbral hacia ningún lado
Entre un chispazo
Y la nada
Entre la palabra hueca que nos decimos
Y la cobardía de vivir en silencio cada día
Nos sentimos condenados
A ser polvo, a ser libres
Existimos a pesar de todo
Se supone debemos ser felices
No lo escuches porque quizás alguien ya ha muerto
En la larga espera del momento preciso
Nos encontramos todos
En el umbral hacia ningún lado
Entre un chispazo
Y la nada
Entre la palabra hueca que nos decimos
Y la cobardía de vivir en silencio cada día
Nos sentimos condenados
A ser polvo, a ser libres
Existimos a pesar de todo
Se supone debemos ser felices
Tiene su chiste
El cuento de la lechera
Plácido Romero
La lechera lleva al mercado la leche que acaba de ordeñar. No, esta vez no piensa que con el dinero que le den por la leche comprará gallinas, ni que con el dinero que le den por las gallinas comprará un cerdo, ni que con el dinero que le den por el cerdo comprará un ternero.
Pareja de conveniencia
Plácido Romero
Fue tan convincente. Comprendí que había llegado el final. No me pareció difícil la única condición que proponía. Me equivoqué. Nadie quiso saber nada de mí. Dijeron que no podía creer a un loco. La mayoría adoptó una actitud condescendiente. Un bruto se aprovechó de mí. Comenzaba a desesperarme. Sólo alguien me hizo caso. Era pequeño, suave. Estaba tan desesperada que le propuse ir juntos. Creí que me diría que no, que se reiría de mí, que no me haría caso. Pero me equivocaba.
–Hagámoslo –dijo.
–Hagámoslo –dijo.
En el agua
Rubén García
Los muertos flotaban en el mar. Desde la costa, la luna iluminaba sus cuerpos que se dirigían a la orilla, lentamente eran escupidos por el océano. Miles se acumulaban en la arena. Los lugareños, extrañados comenzaron a echarlos a la lumbre, ninguno de esos cuerpos les resultaba familiar. A lo largo de la orilla comenzaron a aparecer luces de otras fogatas. A los días el humo y el olor eran insoportables, pero los cadáveres no dejaban de aparecer. Estaban en buen estado. German, un pescador del pueblo donde se vio el fenómeno por primera vez, encontró una carta en uno de los cuerpos, no comprendió el idioma del escrito, pero si los números 1833. Esto hizo cobrar sentido las extrañas ropas que llevaban los devueltos por el mar.
En las galeras
Amado Salazar
Una galera de esclavos surcaba el embravecido océano.
—¡AZUZAD A LOS GALEOTES…! —urgió el capitán desde el timón—. ¡…O POR DIOS QUE NOS IREMOS A PIQUE!
El cómitre trastabilló por la crujía y descargó su rebenque contra los extenuados remeros.
—¡Tened compasión de estas pobres almas! —intercedió atajando su diestra el capellán, un anciano y seráfico fraile—. No olvidéis que, pese a sus delitos, aún son hermanos nuestros en la única y vera fe cristiana.
—¡AZUZAD A LOS GALEOTES…! —urgió el capitán desde el timón—. ¡…O POR DIOS QUE NOS IREMOS A PIQUE!
El cómitre trastabilló por la crujía y descargó su rebenque contra los extenuados remeros.
—¡Tened compasión de estas pobres almas! —intercedió atajando su diestra el capellán, un anciano y seráfico fraile—. No olvidéis que, pese a sus delitos, aún son hermanos nuestros en la única y vera fe cristiana.